¿Cómo repensar la Revolución Rusa a 100 años de 1917? Un primer problema concierne a la definición misma de revolución rusa. La distinción entre un golpe palaciego y uno de Estado, de un lado, y una revolución social y política de gran escala, del otro, no requiere ser señalada. En el primer caso se observa el cambio más o menos violento de la dirección política de una sociedad, pero sin repercusión profunda en el carácter mismo de la sociedad. En la segunda, en cambio, se verifica un cambio en la dirección que puede estar acompañado también de un golpe de Estado en una fase crítica de transición –como fue el del 7 de noviembre de 1917 en Rusia–, y que promueve una restructuración radical de la sociedad e intenta romper con la herencia del pasado reorganizando la cultura de la sociedad: su modo de vida, sus instituciones, sus sistemas simbólicos, sus modelos de comportamiento, sus rituales, sus formas de expresión artística y sus valores.
 Una revolución social y política puede por tanto ser un proceso que se continúa en el tiempo histórico, abarcando años o decenios, con intervalos de latencia, y que normalmente no se resuelve en el breve lapso de cambio radical que se cristaliza después en la memoria colectiva. En este caso, los “diez días que conmovieron al mundo” en octubre de 1917 y culminaron con la toma del poder por los bolcheviques. En una perspectiva más amplia –e históricamente más adecuada–, la Revolución Rusa fue un proceso que inició al menos en enero de 1917, abarcó las dos revoluciones de aquel año –la de febrero y la de octubre– y comprendió las transformaciones sociales, políticas, económicas en el periodo de la guerra civil que le siguieron, prolongándose hasta el inicio de la Nueva Política Económica (NEP) en 1921. Desde una perspectiva más amplia, la revolución inició con la Primera Guerra Mundial, se extendió durante un cuarto de siglo y se completó con la “revolución desde arriba” estaliniana de 1929-39. Conforme a esta óptica, la sociedad de la NEP fue un intervalo de relativa tranquilidad entre las dos fases del proceso revolucionario ruso.
Una revolución social y política puede por tanto ser un proceso que se continúa en el tiempo histórico, abarcando años o decenios, con intervalos de latencia, y que normalmente no se resuelve en el breve lapso de cambio radical que se cristaliza después en la memoria colectiva. En este caso, los “diez días que conmovieron al mundo” en octubre de 1917 y culminaron con la toma del poder por los bolcheviques. En una perspectiva más amplia –e históricamente más adecuada–, la Revolución Rusa fue un proceso que inició al menos en enero de 1917, abarcó las dos revoluciones de aquel año –la de febrero y la de octubre– y comprendió las transformaciones sociales, políticas, económicas en el periodo de la guerra civil que le siguieron, prolongándose hasta el inicio de la Nueva Política Económica (NEP) en 1921. Desde una perspectiva más amplia, la revolución inició con la Primera Guerra Mundial, se extendió durante un cuarto de siglo y se completó con la “revolución desde arriba” estaliniana de 1929-39. Conforme a esta óptica, la sociedad de la NEP fue un intervalo de relativa tranquilidad entre las dos fases del proceso revolucionario ruso.
Cada una de estas periodizaciones es legítima y puede tener utilidad específica. Para estas notas he decidido detenerme en el periodo que va de 1914 a 1921, privilegiando dos aspectos: por una parte, los rasgos específicos de la historia rusa que marcaron profundamente la revolución; y, por otra, el modo en que se insertó en el legado posterior la cultura política forjada en la tempestad de la Primera Guerra Mundial –o, mejor dicho, en aquel largo periodo de inestabilidad política y social abierto con el estallido del conflicto y prolongado en buena parte de los países europeos centro-occidentales por lo menos hasta finales de 1920.
Ambos aspectos pueden examinarse de forma separada, pero en realidad están estrechamente vinculados. Debemos concebir las transformaciones sociales no como resultados acumulados de la Primera Guerra Mundial. Las consecuencias del periodo 1914-21 y los efectos combinados de la década de 1920 y los primeros años de la siguiente fueron, para usar la afortunada definición de Moshe Lewin, “una suerte de cohete de tres etapas, cada una de las cuales brinda una durable fuerza de propulsión, pero que produce también nuevos equilibrios y elementos de crisis que se suman a los heredados del pasado”. La combinación de estos tres elementos es indispensable para una explicación, sea del decenio que sigue a la revolución de octubre, sea para el periodo estalinista, o sea para lo que sucedió tras su desenlace.
Al menos durante 70 años, el Partido Comunista y el Estado soviético insistieron obsesivamente en la idea de que la revolución de octubre había constituido una ruptura decisiva en la historia de la humanidad. Además, desde el primer momento una de las características principales de las revoluciones de febrero y de octubre de 1917 fue la convicción, nutrida por sus actores, de estar imponiendo y viviendo una ruptura radical con el pasado, de la cual nacería otro mundo; la idea de que la política revolucionaria era la clave de un cambio profundo de la sociedad y de los individuos. Naturalmente, esto era en parte cierto. Pero hoy día, tomar 1917 como el punto de partida para analizar la Revolución Rusa equivale en esencia a aceptar los mitos creados por los propios bolcheviques, y se expone a aislar de cualquier contexto histórico sus acciones. Una de las más difundidas reflexiones de esta aproximación “metahistórica” dominó los lados opuestos de la historiografía de la época de la Guerra Fría por lo menos hasta el decenio de 1970, temporalmente revalorada en la segunda mitad de éste y en el siguiente, y resurgida con fuerza en los últimos dos como una especie de paradigma “internacionalista” común a muchos estudios, algunos serios, otros mucho menos. Tal paradigma ve en la acción de los bolcheviques y sobre todo en la concepción leninista de la organización del partido el eje en torno del cual giraron los acontecimientos de octubre y, al mismo tiempo, la raíz del estalinismo. El leninismo se presenta, para decirlo con Moshe Lewin, “como el ‘culpable’ principal, como causa primera del desenvolvimiento específico de la historia posrevolucionaria rusa, como un demiurgo que desata su potencial, ofrece su explicación y hace historia, sin que los factores sociales o históricos lo intervengan de modo notable”.
En cambio, la de la Revolución Rusa, como toda la experiencia soviética, es mucho más compleja y difícil de explicar: se alimenta de materiales propios de la historia del Imperio ruso y de factores comunes a toda Europa que, combinados con los primeros, dieron vida –en el laboratorio generado por la Primera Guerra Mundial– a un particular fenómeno histórico. A los segundos pertenecen las grandes transformaciones decimonónicas (urbanización, industrialización, boom demográfico y científico-tecnológico, y los primeros ejemplos de construcción estatal “nacional”), y el florecimiento de ideologías y esperanzas palingenésicas ligadas a ellas, que tocaron a Rusia tanto como al resto de Europa. Los materiales propiamente “rusos” son el relativo atraso económico y su contraste con sus ambiciones de gran potencia, el papel central del Estado en la vida social y la fuerza de su herencia autocrático-despótica, la naturaleza multiétnica del andamiaje imperial y la dialéctica entre fuerzas centrípetas y centrífugas, así como una menor autonomía respecto del modelo occidental, de la sociedad civil del Estado. Son específicamente rusas las características de aquel estrato social de intelectuales formado en el siglo XIX que abrazaron la fe revolucionaria, y que constituyó el nervio del aparato bolchevique.
Era un recuadro respecto al cual la aplicación demasiado celosa de un análisis de clase, extraída de un arsenal diseñado en y para la sociedad capitalista avanzada, en una sociedad como la de la Rusia zarista –mucho menos diferenciada, muy homogénea o muy arcaica–, resultó inadecuada. De hecho, a menudo llevó a los bolcheviques y sus adversarios a conclusiones engañosas. Incluso después de la toma del poder, los nuevos gobernantes soviéticos continuaron usando los mismos instrumentos analíticos, en un intento desesperado de identificar a plenitud en aquella sociedad posrevolucionaria varias clases, o cuando menos los signos premonitorios de algo del tipo. Esto terminó por cavar un creciente surco entre ellos y la sociedad.
Lo mismo para lo vinculado al Estado y su función, las constantes de la historia rusa llevaban a los bolcheviques a concebirlo como un fenómeno más autónomo de lo que en realidad era. Ésta era una primera causa que se desarrollaba y cambiaba su iniciativa y pasaba por alto todo un sistema de vínculos económicos, sociales y culturales, donde el Estado no era libre, y sus acciones resultaban frustradas o limitadas.
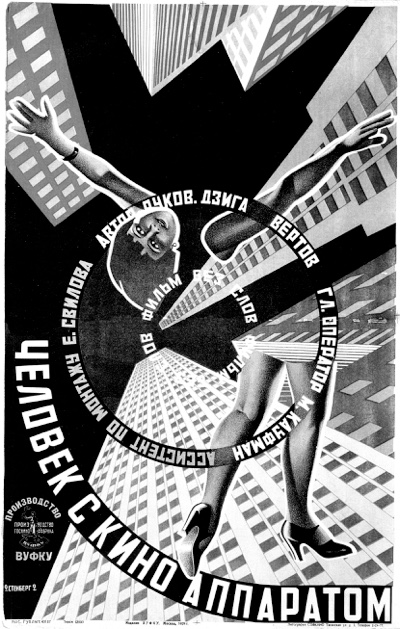 El surgimiento de una situación prerrevolucionaria en Rusia se rastrea en el decenio de 1890, en conexión con acontecimientos como la escasez del periodo 1891-92, el impulso de las luchas obreras en algunas ciudades importantes a finales de la década, la creciente fuerza de los movimientos nacionales y la agitación universitaria de 1899. La atmosfera de crisis se agravó hasta llegar al paroxismo durante la revolución de 1905-1906, producida a su vez en medio de la guerra ruso-japonesa. Tras un precario lapso de estabilización, los potentes y complejos golpes de la guerra mundial, de las revoluciones de febrero y de octubre y de la guerra civil volvieron caótica la vieja estructura del imperio; queda por evaluar a fondo la manera en que realmente la transformaron, así como por descubrir qué sobrevivió del periodo precedente que siguió condicionando al régimen revolucionario en la fase sucesiva.
El surgimiento de una situación prerrevolucionaria en Rusia se rastrea en el decenio de 1890, en conexión con acontecimientos como la escasez del periodo 1891-92, el impulso de las luchas obreras en algunas ciudades importantes a finales de la década, la creciente fuerza de los movimientos nacionales y la agitación universitaria de 1899. La atmosfera de crisis se agravó hasta llegar al paroxismo durante la revolución de 1905-1906, producida a su vez en medio de la guerra ruso-japonesa. Tras un precario lapso de estabilización, los potentes y complejos golpes de la guerra mundial, de las revoluciones de febrero y de octubre y de la guerra civil volvieron caótica la vieja estructura del imperio; queda por evaluar a fondo la manera en que realmente la transformaron, así como por descubrir qué sobrevivió del periodo precedente que siguió condicionando al régimen revolucionario en la fase sucesiva.
El fenómeno general de la pauperización agrícola y el concomitante “excedente” de la población y de la mano de obra frenaron el desarrollo social y económico agrícola y rural, bloqueando y distorsionando en muchas regiones toda diferenciación social y económica. Por estas condiciones, el desarrollo industrial del país pagó un alto costo porque, con otros factores, el enorme superávit demográfico contribuyó a la reducción de los salarios, impidiendo a los obreros conseguir un nivel de vida y una posición social adecuada al sistema industrial moderno.
A la vez, la fuerza de la inercia de la clase terrateniente conservadora y escasamente productiva perpetuaba un sistema estatal sostenido y sostenedor de ella. Un Estado dispuesto a oponerse con toda su fuerza a la idea de la distribución de las fincas de los grandes terratenientes a los campesinos hambrientos de tierra impidió sin duda una economía de mercado moderna en el campo, aunque no sólo ahí.
En esta situación general, ¿había una alternativa a la revolución de octubre? ¿Tiene sentido sostener que, en ausencia de ésta, la Rusia de Nicolás II habría tomado la ruta de la sociedad occidental? Eric Hobsbawm ha observado mordazmente: “Algunos historiadores sostienen que la Rusia zarista, si no hubiera sido por la Primera Guerra Mundial y por el desafortunado incidente de la Revolución Bolchevique, se habría desarrollado como una floreciente sociedad industrial de cuño liberal-capitalista que ya había comenzado a producirse; pero, ciertamente, antes de 1914 nadie habría aventurado semejante profecía”. De hecho, como la revolución de febrero fue la inevitable consecuencia de la terquedad de la autocracia por no aceptar una monarquía constitucional después de la explosión de 1905, octubre resulta inevitable debido a la incapacidad del gobierno provisional de dar una respuesta positiva a la demanda de paz y tierra emergente del cuerpo social en la revuelta. Las razones de esta incapacidad se buscaban en la debilidad de la burguesía rusa que, temerosa de perder privilegios, optó por una alianza con la aristocracia terrateniente, postergando las reformas para un futuro mejor, y deslumbrada por sueños de potencia imperial y por la guerra. La incapacidad reformadora de la burguesía rusa que, frente a la radicalización de la situación, mostraba una simpatía cada vez más abierta por una dictadura militar, posponiendo la convocatoria a una asamblea constituyente, terminó por perjudicar también a los mencheviques y los socialistas revolucionarios. Defensores de una alianza con las fuerzas progresistas de la masa revolucionaria, que habían ingresado en el gobierno provisional a inicios de mayo, fueron desacreditados a los ojos de las masas revolucionarias, entre las cuales las tendencias extremistas adquirían un peso siempre mayor. La polarización de las fuerzas sociales desgastó los posibles márgenes de una alternativa reformista y produjo la ocasión para el golpe de fuerza de los bolcheviques en octubre, que no fue un simple golpe de Estado, sino que se transformó de inmediato en una sublevación popular. Con la revolución de octubre, siguiendo también a Hobsbawm, los bolcheviques salvaron al país de dos amenazas peores: la de ser agobiado por una revuelta de tipo anárquica destructiva o la de ser sometido por una dictadura militar.
Quizá pueda discutirse sobre la perentoriedad de esta afirmación, teniendo en cuenta la experiencia del decenio sucesivo a la revolución que tenía de todos modos el carácter de “tragedia de un pueblo”, como la definió el historiador Orlando Figes. Pero no se puede negar que los escenarios delineados a partir de 1918 dejaron vislumbrar en más de una ocasión que los posibles resultados, como los previstos por Hobsbawm, eran dramáticamente concretos.
La Revolución Soviética, en realidad, no se puede ver escindida de las guerras civiles estalladas poco después. ¿Por qué “guerras civiles” en plural? Porque, como todos los autores reconocidos aceptan, el término generalmente utilizado de guerra civil rusa abarca en realidad una serie de conflictos nacionales y de guerra civil entrelazados unos con otros. Este trágico acontecimiento, que causó varios millones de muertos, ha sido visto con frecuencia como el inicio de un ciclo de violencia que llevó a los horrores del estalinismo, o incluso como un parteaguas que marcó la expansión masiva de prácticas de violencia por el Estado en Europa, con la intención de remodelar el cuerpo social y remover grupos específicos, identificados como social o políticamente peligrosos. La responsabilidad de todo esto se ha hecho caer sobre todo en los bolcheviques. Ahora bien, está fuera de duda que el bolchevismo y su análisis maniqueo de las clases sociales originaron formas particularmente duras de coerción y de violencia ejercida por el Estado contra la sociedad. Por otra parte, en la guerra civil también los “blancos” utilizaron los mismos medios contra una parte de la población a la que consideraban hostil y dañina. La violencia de los “blancos” no fue menos orientada y calculada que la de los “rojos”, pese a que los movimientos antisoviéticos se preocuparon mucho menos por justificar sus acciones programáticas. Es difícil suponer que las masacres de hebreos producidas durante la guerra civil, que provocaron algo así como 150 mil víctimas, hayan tenido lugar fuera de cualquier justificación ideológica, en particular de la que asimilaba a los hebreos al comunismo. Los prisioneros de guerra eran cuidadosamente “filtrados” (la expresión usada) por los blancos, que seleccionaban a quienes consideraban insalvables (hebreos, bálticos, chinos, comunistas), y los hacían fusilar juntos. En éste como en otros temas, los bolcheviques seguramente fueron culpables de crímenes terribles, pero nada inventaron, como instrumentos y métodos introducidos ya durante la gran guerra, y de los cuales hacían uso también sus adversarios.
La revolución de octubre fue de hecho un nuevo laboratorio que favoreció el desarrollo de prácticas nacidas en la guerra total. El régimen bolchevique se distingue así por las medidas que adoptó durante la guerra civil, pero más por el hecho de que continuó empleando los mismos métodos incluso después de cerrada esa época, y por estabilizar y cristalizar las técnicas nacidas de la movilización y de la guerra total, haciéndolas un componente duradero y no transitorio de la vida política.
La guerra civil de 1918-20 provocó un dramático revés en el desarrollo del país. Al inicio de la NEP, en 1921, no sólo la economía era presa del caos: las ciudades estaban despobladas; y la burguesía, destruida, y con ella buena parte del talento profesional, administrativo, cultural e intelectual de la nación. Significativo fue entonces el debilitamiento de la clase obrera: entre la guerra, las movilizaciones, las promociones en las filas de la burocracia y el regreso al campo, casi la mitad de la fuerza de trabajo calificada ahora hacía falta. Fue como si gran parte del desarrollo social y económico conocido en la Rusia después de 1861 hubiese sido aniquilado; y su cultura –espiritual y política–, retrocedido hasta una fase anterior, primitiva, difícil de definir o datar.
Es verdad, la revolución, habiendo eliminado a las clases privilegiadas del antiguo régimen, abrió las puertas a la promoción, la formación y el poder de los estratos populares, confinados a los últimos grados de la escala social. Esto es indiscutible, tanto que restituye al mismo término de revolución su significado etimológico profundo, y tiene pocas comparaciones en la historia del siglo XIX. Pero esto de hecho significaba que el partido, pese a sus pretensiones de tener el papel de vanguardia y de ser punto de encuentro de los mejores y los más brillantes, debía contentarse con lo que el país podía ofrecer. Una organización que al inicio de la revolución, en febrero de 1917, contaba en sus filas con 24 mil personas, creció hasta cerca de 250 mil poco después de octubre del mismo año y a 1 millón en 1927 podría sin duda presentar estas cifras como un triunfo, pero el fenómeno social a la base de todo era muy complejo. El partido fue invadido por una masa políticamente analfabeta, mientras que su elite experta, política e ideológicamente vigorosa, fue debilitada por el esfuerzo requerido por la revolución y la guerra civil. Así, desgastada por el ejercicio del poder, fue enterrada por una masa de adscritos rústicos y descuidados, como señalaron más de una vez los propios bolcheviques en los primeros años de la década de 1920.
Mientras los sectores urbanos e industriales del país iban a la baja, la agricultura y los campesinos –por su atraso, y de hecho precisamente a causa de él– resistieron mucho mejor, y su aportación a la economía y la sociedad se incrementó. Como sucedía en un tiempo ya remoto, la producción agrícola constituía ahora la principal, si no la única, voz activa del país. El porcentaje de campesinos respecto a la población total era mayor que en la Rusia zarista. Después de la revolución de octubre, la tierra fue redistribuida con base en principios igualitarios, cancelando los efectos de la división social introducida por las reformas de Stolypin: las formas de conducción agrícola y de producción sobre una escala más amplia y eficiente. Al apoderarse de las tierras de la nobleza, los campesinos habían eliminado a la antigua clase dominante y privilegiada, y puesto fin a la vieja Rusia oficial y su sistema político.
Pero esto no fue todo: con relación a la Rusia zarista, los campesinos redujeron notablemente la parte del producto suministrado a los mercados y restauraron una economía más “natural”. Así, el fenómeno se desarrolló en un plano mucho más amplio que el puramente económico. El mir, la comunidad de la aldea, se encerró más en sí misma, separándose de la sociedad oficial, urbana y culta, basándose en su derecho consuetudinario y en su peculiar religión, un cristianismo arcaico y rico en elementos supersticiosos. El término pequeña burguesía era inadecuado para definir la especificidad sociológica de esta clase. Pese a esta definición, y sumado a la afirmación de que una parte de los campesinos constituye una verdadera clase capitalista, se marcó el pensamiento oficial e incluso el no oficial, constituyendo así uno de los más graves errores de análisis de los bolcheviques, a menudo con daños incalculables para los campesinos y el sistema en general.
Para retomar los resultados de la revolución y de la guerra civil, afírmese que aun cuando los dirigentes revolucionarios sabían bien que su país no estaba en condiciones para el socialismo (y para esto alimentaron la esperanza de que una revolución en Occidente habría de liberarlos), no se dieron cuenta de que al final se encontrarían frente a una situación tan atrasada como la de la Rusia zarista. La única fuerza dinámica en esta fase la representaba el nuevo Estado que, de frente al cuerpo social menos articulado y menos capaz de iniciativa, vio aumentar dramáticamente su papel potencial, por lo que se apoyó cada vez más en sus organizaciones –el partido, la burocracia, el ejército– hasta convertirlo en los años sucesivos en el único método admisible. Pese a que el mecanismo del Estado manifestara una serie de disfunciones por el alejamiento de las personas cultas y la afluencia de elementos sociales confiables pero profesionalmente poco preparados, era todavía, cuando menos en el periodo climático, el espacio donde se formulaban los objetivos; era un instrumento forjado en el siglo xx. Mientras que reflejaba en muchos aspectos el deterioro social y económico, estaba no obstante en condiciones de hacer lo que la mayoría de la sociedad no. Tenía una ideología, la determinación, el monopolio de toda la capacidad técnica disponible, los instrumentos de control necesarios para conducir el país hacia nuevas fases y delinear los objetivos por alcanzar a través de modernos métodos y, a veces, incluso científicos.
La situación era por tanto mucho más propicia que antes de aumento del papel del Estado. Todo esto produjo casi por reflejo espontáneo una relación entre los dos términos del binomio –Estado y sociedad– fundado en el autoritarismo. Los estudios sobre el nacimiento de la administración después de octubre, en todas las esferas de la acción gubernamental, lo demuestran de modo exhaustivo: la mentalidad militar del comando y el sentido de la supremacía burocrática se convirtieron en la estampa de la conducta de los funcionarios, sin importar su origen social. La revolución conjugaba una fe casi mística en la capacidad de la política de regenerar el mundo con la cultura de la violencia nacida de la Primera Guerra Mundial y en el periodo de fuego y hierro de la guerra civil. Para alcanzar sus objetivos, los revolucionarios recurrieron a muchas formas de intervención del Estado heredado de la guerra total. Hay por tanto una continuidad mucho mayor de cuanto se cree en general entre las medidas coercitivas adoptadas durante la Primera Guerra Mundial del gobierno zarista, retomadas por el gobierno provisional, y las que normalmente se asocian con la instauración de la dictadura bolchevique. El Estado imperial, por ejemplo, recurrió a la deportación masiva mucho antes que los bolcheviques utilizaran ese procedimiento a gran escala. Alrededor de un millón de ciudadanos rusos, sobre todo de origen hebreo o alemán, fueron deportados de las regiones de la frontera occidental y del Cáucaso hacia el interior del país bajo el mandato de la autoridad zarista. La movilización colectiva de la sociedad en el esfuerzo bélico ya había sido implantada con cierto éxito por el régimen zarista, con la introducción de un sistema de control y monitoreo de la opinión pública estrechamente articulado, fundado en el espionaje policiaco y la censura epistolar. Además, la capacidad de los bolcheviques en el poder de presentarse como continuadores de este esfuerzo explica el paso de su parte a un número no diferente del de los “especialistas burgueses”.
Por tanto, el legado de la historia rusa y el contexto histórico más general constituido por la “brutalización” de la política con el inicio de la Primera Guerra Mundial influyeron profundamente en la Revolución de 1917, en su génesis y desarrollo. Las interpretaciones “ideológicas” dominantes de la historiografía del siglo XX con frecuencia han olvidado o sobrevalorado estos aspectos. Sin embargo, la recuperación de su importancia no debe conducirnos a relegar a la oscuridad los componentes de automovilización de las conciencias, de proyección, y de sentido de la transformación social que también constituyeron en una parte esencial de aquel evento histórico. Hoy, cuando la noción misma de revolución como transformación radical parece haber perdido sentido y legitimidad, tanto más necesario se vuelve no olvidar que si a finales de 1920 los bolcheviques ganaron un desafío que parecía imposible, fue ante todo porque consiguieron conquistar hacia una perspectiva de emancipación y de igualitarismo a la mayoría de la población de las clases urbanas y, en alguna medida, incluso del campo. En pocas palabras: lograron convencer a millones de personas de que otro mundo, mucho mejor, era posible.
* Profesor emérito de la Universidad de Turín, Italia.
