 En uno de sus textos más lúcidos, René Zavaleta supo expresar que “hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son, y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano; o sea, su causa remota”. Si bien no lo explicita del todo, resulta evidente que alude a situaciones como el proceso de acumulación originaria descrito por Marx en El capital, pero también a los más recientes que, a decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: ciertas coyunturas críticas de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de operar como concepción predominante del mundo para ellas, permitiendo que emerjan otras propuestas y horizontes de sentido.
En uno de sus textos más lúcidos, René Zavaleta supo expresar que “hay un momento en que las cosas comienzan a ser lo que son, y es a eso a lo que llamamos el momento constitutivo ancestral o arcano; o sea, su causa remota”. Si bien no lo explicita del todo, resulta evidente que alude a situaciones como el proceso de acumulación originaria descrito por Marx en El capital, pero también a los más recientes que, a decir de Gramsci, se identifican con las crisis orgánicas en el seno de un bloque histórico: ciertas coyunturas críticas de una sociedad donde la hegemonía, hasta ese entonces arraigada en las masas, se resquebraja y deja de operar como concepción predominante del mundo para ellas, permitiendo que emerjan otras propuestas y horizontes de sentido.
Siguiendo este planteamiento, consideramos que en Argentina hoy se encuentran en juego dos formas de interpretar –y sobre todo incidir en– la actual coyuntura, que nos reenvían a momentos constitutivos del país. La hipótesis que queremos compartir es la siguiente: si 1880 funge de parteaguas fundante, pues condensa la culminación de la mal llamada “Conquista del Desierto” (eufemismo para aludir al casi total exterminio de los pueblos indígenas, en particular el mapuche, y a la privatización de sus territorios), que sienta las bases materiales del “orden” capitalista, esto es, del poder socio-económico terrateniente y del monopolio coercitivo del Estado burgués, diciembre de 2001 constituye, como reverso relacional, otro momento constitutivo, en tanto contexto anómalo y de crisis aguda, que en palabras de Zavaleta “exige la caducidad de la capacidad de dominación por la clase a que sirve el Estado y, a la vez, cierta incapacidad coetánea de los oprimidos en cuanto a la construcción de su poder, incapacidad siquiera momentánea”.
A riesgo de resultar simplistas, ambos forman parte de una historia que –cual tizón encendido y pese al tiempo transcurrido o los pretendidos “cierres”– aún no es plenamente historia ni pasado desvinculado de nuestra memoria colectiva y presente de lucha. En el primer caso (1880), porque sintetiza la consolidación de un poder económico y político que se entrelaza y confluye para apuntalar las relaciones mercantiles y defender los intereses capitalistas, desde una perspectiva de racialidad colonial, que casi 150 años después hace revivir la consigna de “Orden y Progreso” para justificar el desalojo de un corte de ruta o de territorios ancestrales, hoy devenidos estancias de empresarios transnacionales, espacios sumidos en el engranaje de los agronegocios, o bien, parques nacionales bajo potestad exclusiva del Estado. En el otro (2001), debido a que puso en crisis la hegemonía de las clases dominantes e hizo visibles nuevas formas de pensar-hacer política más allá de las instituciones estatales, a través de la acción directa en las calles, el ejercicio de la horizontalidad y la construcción de poder popular, la emergencia de asambleas barriales, la autogestión obrera de empresas quebradas por la patronal y la configuración de movimientos piqueteros o de base territorial, al calor del que se vayan todos como consigna aglutinadora y de experimentación militante.
Se trata de dos momentos constitutivos, por tanto, traídos al presente y crudamente enfrentados. Uno, recreado desde arriba, del que se valen y al que apelan la burguesía y el Estado para quebrar la resistencia popular y garantizar su férreo disciplinamiento. El otro, enhebrado desde abajo, que nos remite a poner el cuerpo en la lucha y ejercitar la política desbordando los límites establecidos, a disputar el sentido de lo público desde lo comunitario, en contra no sólo del mercado sino incluso del Estado, a evitar el encapsulamiento y las modalidades tradicionales de intervención popular, y que ha tenido numerosos destellos de insubordinación plebeya, entre ellos uno tan reciente y vivo como el de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001.
En efecto, la desaparición y muerte del joven artesano Santiago Maldonado a comienzos de agosto de 2017, en medio de un megaoperativo encabezado por la gendarmería, que “liberó” a sangre y fuego una ruta del sur del país, donde unos pocos mapuches reclamaban por tierras ancestrales que hoy se encuentran en manos de Benetton (el mayor terrateniente de Argentina, con casi 1 millón de hectáreas en su poder), igual que el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven integrante del mismo pueblo que osó recuperar junto a un grupo de familias territorios apropiados por el Estado y obtuvo como respuesta la muerte el 25 de noviembre a manos de la prefectura naval (fuerza policial militarizada junto con la gendarmería cuya función estriba en la “custodia” de las fronteras y no la represión protestas), si bien no resultan hechos aislados, dan cuenta de la vigencia y reactualización de aquel momento de acumulación originaria, a partir de un poder desaparecedor y expropiatorio a cargo del Estado, que opera al servicio de los (falsos) dueños de la tierra.
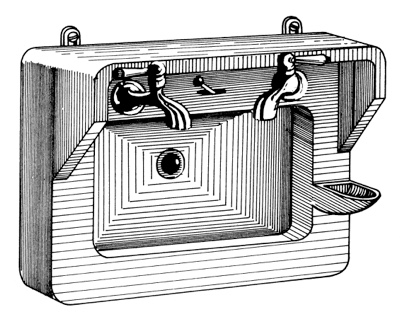 Este poder, inaugurado a escala nacional con las masacres de pueblos indígenas y el despojo de sus territorios a finales del siglo XIX, y replicado en coyunturas críticas como la de la Patagonia rebelde (donde cientos de obreros rurales migrantes fueron asesinados por exigir la vigencia de derechos laborales elementales) o la de la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976 (que dejó como saldo 30 mil detenidos-desaparecidos, pese a que el gobierno de Macri se esmere en cuestionar ese número), se solventa en un momento que continúa marcando a fuego, como rasgo indeleble del bloque histórico argentino, la dinámica de la lucha de clases y la estructura socioeconómica del país. Si bien esta lógica no estuvo del todo exenta en las últimas décadas en Argentina, a partir de diciembre de 2015, con un gobierno compuesto casi en su totalidad por gerentes, apologistas de la “mano dura” y empresarios –cuyos apellidos, por cierto, en muchos casos nos reenvían a la vieja oligarquía que moldeó al Estado con sus manos– cobra intensidad inusitada.
Este poder, inaugurado a escala nacional con las masacres de pueblos indígenas y el despojo de sus territorios a finales del siglo XIX, y replicado en coyunturas críticas como la de la Patagonia rebelde (donde cientos de obreros rurales migrantes fueron asesinados por exigir la vigencia de derechos laborales elementales) o la de la dictadura cívico-militar instaurada el 24 de marzo de 1976 (que dejó como saldo 30 mil detenidos-desaparecidos, pese a que el gobierno de Macri se esmere en cuestionar ese número), se solventa en un momento que continúa marcando a fuego, como rasgo indeleble del bloque histórico argentino, la dinámica de la lucha de clases y la estructura socioeconómica del país. Si bien esta lógica no estuvo del todo exenta en las últimas décadas en Argentina, a partir de diciembre de 2015, con un gobierno compuesto casi en su totalidad por gerentes, apologistas de la “mano dura” y empresarios –cuyos apellidos, por cierto, en muchos casos nos reenvían a la vieja oligarquía que moldeó al Estado con sus manos– cobra intensidad inusitada.
Por ello no deberían leerse como un exabrupto las recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri –nada menos que en el Foro Económico Mundial de Davos–, quien aseguró que “en Sudamérica todos somos descendientes de europeos”. Esta afirmación ha estado acompañada por infinidad de gestos mediáticos de quienes integran su gabinete, en particular de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que con una similar apelación al “orden” blanco y occidental ha dejado traslucir un profundo revanchismo racista y odio de clase que valide la construcción del “enemigo interno” y legitime la escalada represiva. Teniendo como caballo de batalla la “guerra” contra el narcotráfico y la inseguridad, se intenta interpelar al imaginario social autoritario y conectar con cierta necesidad de protección, respeto de las leyes y deseo de restablecimiento de la “normalidad”, que se complementa con el refuerzo de prejuicios y estigmas tendentes a asociar juventud pobre con delincuencia, protesta social con ilegalidad y pueblo mapuche con terrorismo, en pos de fortalecer una visión de mundo que avale –e incluso exija– una intensificación de la faceta coercitiva del poder estatal.
Cabe por tanto preguntarse si no estamos en presencia de un fenómeno semejante a lo que Zavaleta denominó hegemonía negativa; es decir, “una construcción autoritaria de las creencias”, asentada en este caso en una delicada combinación de apelación al miedo y a la autopreservación individual, con “tolerancia cero” y castigo ejemplificador de quienes azuzan el “caos” o cuestionan la propiedad privada. Quizás la novedad esté dada por la mixtura de ciertos dispositivos de militarización y despotismo estatal que cobran mayor relevancia para gestionar la inseguridad, con un “emprendedurismo” de raigambre societal, que incita a la población a devenir empresaria de sí misma con base en lógicas meritocráticas, pero también a participar activamente en la garantía del orden (construcción vecinal de “mapas del delito”, grupos de wasap de “alertas barriales”, voluntarios dispuestos a suplir en las escuelas a maestras en huelga), desde lo que Esteban Rodríguez caracteriza como vigilantismo o giro policialista, dirigido a estigmatizar y combatir al “otro” que no comparte, o parece amenazar, sus formas de vida.
Pero si las clases dominantes tienen a 1880 como momento constitutivo y horizonte de sentido, a partir del cual actualizar su vínculo con el Estado y aspirar a validar en términos hegemónicos la matriz de acumulación capitalista y gobernabilidad en Argentina, los sectores populares y las clases subalternas también poseen momentos clave, aún relampagueantes como recuerdos y sedimentos activos en su memoria histórica, y que fungen de núcleos de buen sentido de los cuales adueñarse para enfrentar, en instantes de peligro como el actual, la vulneración de derechos, los múltiples atropellos y las renovadas estrategias de explotación que la burguesía y el imperialismo buscan concretar, en el marco de un contexto de crisis global, desorientación teórica, reprimarización de la economía e inestabilidad política en la región.
Resulta significativo entender aquí que si Macri no ha podido avanzar de manera más enconada en la imposición de su proyecto “refundacional”, no ha sido a raíz de las desavenencias en la coalición gobernante sino por la correlación de fuerzas que en términos políticos –y pese a las urgencias– lo ha obligado a optar por una modalidad más de tipo “gradualista”. Contra todos los pronósticos, el triunfo electoral de Cambiemos en la mayoría de los distritos en octubre de 2017 no significó un “cheque en blanco” para acelerar el ritmo de esas transformaciones de corte neoconservador. A pocos días de lanzar su propuesta de “reformismo permanente” y enviar al Parlamento un paquete de leyes profundamente regresivas, la realidad le mostró un panorama muy distinto del que suponía.
Las jornadas de resistencia popular del 14 y 18 de diciembre desmintieron la caracterización que durante todos estos años se hizo de la crisis de 2001 como un proceso definitivamente clausurado. La multitudinaria concentración en Plaza Congreso, la capacidad de lucha y aguante de decenas de miles de personas de las más variadas tradiciones y orígenes, poniendo el cuerpo durante horas –en medio de gases y de balas de goma– en sus calles aledañas y alrededores para rechazar el proyecto de (contra)reforma previsional impulsado por el macrismo, así como la posterior revitalización de la protesta en diversas esquinas de los barrios de la ciudad, musicalizada por cacerolas y cánticos que nos reenviaban al que se vayan todos, e incluso la confluencia nocturna de muchísimos jóvenes de nuevo frente al Congreso para apoyar la protesta, dan cuenta de una memoria política en común, que no fue diezmada y se mantuvo en estado latente en infinidad de militantes, pero también como saber plebeyo sedimentado en la cultura popular.
Estas jornadas evidenciaron que un sector importante del pueblo tiene mayor osadía, combatividad y predisposición para la lucha de la advertida por analistas de escritorio, burócratas timoratos y dirigentes de viejo cuño en sus cálculos matemáticos. Y también demostraron que el entramado social y la acción directa mancomunada para poner freno a los intentos de contraofensiva neoliberal, como ocurrió en diciembre de 2001, pueden ser recreados en las calles, en la medida en que lo inaugurado con estas jornadas hace 16 años no ha tenido un cierre pleno ni fue del todo eclipsado en la subjetividad de las masas, ya sea producto de un aniquilamiento político o de un quiebre radical de la resistencia. Claramente, la llegada de Macri al gobierno no es fruto de una derrota inapelable del campo popular, y allí reside una diferencia fundamental con relación al ciclo menemista.
Hoy, el intento de las clases dominantes y el Estado de quebrar esta capacidad de lucha y de disciplinar de manera certera a los sectores populares, como requisito imperioso para superar la crisis y relanzar un nuevo ciclo expansivo de inversión y acumulación capitalista, está encontrando gran resistencia en las calles.
Buena parte de las iniciativas y los movimientos gestados al calor del cataclismo de 2001 apuntó precisamente a la recuperación del protagonismo de los de abajo, a través de novedosas formas de deliberación y acción. Este entramado organizativo, si bien ha sufrido reconfiguraciones y no siempre logró sostener en el tiempo plataformas de articulación unitaria acordes con la coyuntura, lejos está de haber sido subsumido o neutralizado por el poder estatal y mercantil, por lo cual tiende a cumplir un papel de suma relevancia como retaguardia activa para defender derechos y amalgamar intereses comunes. Por ello, pese al panorama sombrío que se avizora en Argentina como consecuencia de un nuevo paquete de ajuste neoliberal que se busca imponer, no estamos en presencia de un pueblo trabajador doblegado.
Las enormes concentraciones y huelgas activas convocadas por centrales sindicales y organizaciones de izquierda, la perseverancia y el creciente protagonismo público del movimiento de mujeres, la importancia de los organismos de derechos humanos en un contexto de creciente criminalización de la protesta y pérdida de garantías elementales, la resistencia de comunidades y asambleas autoconvocadas contra las políticas de despojo y extractivismo, la irrupción de sectores de la economía popular y del precariado urbano, y las recientes jornadas de insubordinación de diciembre han revitalizado modalidades de protesta basadas en el antagonismo y la acción directa, que evidencian una situación de profundo dinamismo desde abajo. El escenario de simultánea recesión interna, aumento de precios, despidos, precarización de la vida y tarifazos, articulado con una coyuntura mundial adversa que incluye una baja sustancial de los commodities, constituye el contexto donde se desenvolverá, sin duda de manera cada vez más aguda y dramática, la lucha de clases en el corto plazo.
Las crisis son momentos propicios para producir teoría crítica y, al mismo tiempo, resignificar las prácticas; de balancear lo vivido, enmendar errores y proyectar nuevos horizontes emancipadores en función de los desafíos que nos depara un presente tan complejo de asir. Pero al margen de estas tareas impostergables, algo resulta claro: el límite de todo ajuste no es otro que la reacción de los ajustados.
Como en muchos momentos históricos similares –nunca idénticos, salvo en clave de farsa o de tragedia, pero siempre presentes en la memoria popular–, las clases subalternas demostrarán, en la praxis misma de su experiencia colectiva, cómo se resuelve en esta ocasión el apotegma. Una vez más habrá que saber sopesar en clave gramsciana el pesimismo de la inteligencia con el optimismo de la voluntad. Ahora es cuando.
