La expectativa de que las cosas no pueden seguir así algún día se trocará por el convencimiento de que para el sufrimiento, tanto del individuo como de los colectivos, sólo hay un límite que ya no se sobrepasa: la aniquilación.
Walter Benjamin, Calle de sentido único
Si tú haces las leyes, no tienes por qué infringirlas, simplemente las cambias cuando interfieren en tus robos.
Emmett Grogan, Ringolevio
Habitamos un tiempo de guerra. Calificar el tiempo presente como uno de guerra generalizada no es hablar metafóricamente ni oponer la guerra a la libertad o a la paz. Hoy, esas fronteras son difusas por la expansión de la violencia armada, la legalización del estado de excepción, la expansión de la impunidad y la injustica. La diferencia entre momentos de paz y de guerra no existe desde hace lustros en México, pues la guerra ha mutado, diseminándose por todos los espacios sociales. Es no sólo un proceso en el que se enfrentan ejércitos profesionales o grupos armados semiespecializados por el control de un territorio o de una población.
La guerra a que asistimos es el mecanismo para resolver el reparto de poder y ganancias económicas en pocas manos, uno de los procesos para reconfigurar el poder de clases y asegurar el reparto desigual de los espacios sociales.
En México se vive una guerra que no concluye y cuyo objetivo es expandirse sin límites, con distintas expresiones y actores, con efectos particulares, ritmos específicos según las geografías y las fuerzas sociales que intentan ser controladas. La guerra ha diseñado las formas de vida cotidiana; es el nuevo patrón de vida social. Supone no un medio sino un fin en sí misma. La vida tiene que reproducirse en medio de los miles de muertes selectivas, entre territorios destruidos por las armas, en espacios sociales precarizados; se han construido mecanismos para sobrevivir y llevar a cabo las tareas cotidianas y, al mismo tiempo, convivir con miles de muertos, desaparecidos, desplazados.
No hay que confundir la guerra con la violencia generalizada. La segunda es producto de un estado de sitio (o de guerra, donde se otorga a las fuerzas armadas la potestad para resolver los asuntos de la vida cotidiana); la violencia entraña un proceso unilateral mediante el cual se intenta establecer situaciones subordinadas mediante el uso de fuerzas (físicas, psicológicas, cognitivas, etcétera). En cambio, la guerra presupone un enfrentamiento, en este caso entre formas de vida irreconciliables entre sí: la que defiende la oligarquía transnacionalizada y diversificada (compuesta por empresarios, políticos y narcotraficantes); y las múltiples formas locales de habitar los territorios, cuya existencia incomoda al proyecto dominante. Aunque la violencia pueda alcanzar grados de relativa autonomía, está inscrita en un proyecto político de guerra.
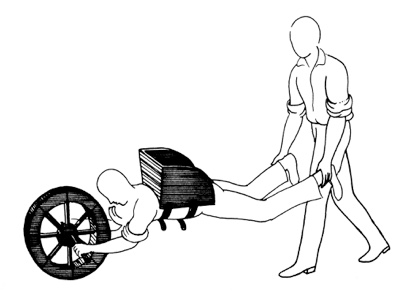 Crisis y guerra
Crisis y guerra
¿Por qué la guerra, por qué se expande por México como la nueva forma de socialización? ¿No es contradictorio que en un momento en que la economía necesita dinamizarse se expanda una lógica de destrucción? ¿La diseminación de la guerra como lógica política no es contraria al proyecto democrático? La expansión de la guerra permite cuestionar como nunca la apariencia de las formas institucionales, el carácter autoritario de todo estado democrático y la inestabilidad de las prácticas políticas modernas en México.
En principio, es necesario reconocer que la trayectoria del capitalismo en México, como en todo el mundo, se define no sólo por las necesidades económicas en sentido estricto y que la política estatal no es un espacio de control de los posibles abusos del sistema económico. El capitalismo es no sólo un modo de generar ganancias acumuladas en pocas manos sino, también, un escenario de producción y concentración de poder. El poder que acompaña la acumulación de riquezas define tendencias civilizatorias: procesos en los que se establece lo correcto y lo incorrecto de las prácticas sociales. En este nudo, economía y política van de la mano, no son dos cosas separadas: las dinámicas de un terreno necesitan las del otro. En México no se puede pensar en ellos como procesos separados; el régimen político existe como económico, y desde esta relación se define qué es adecuado e inadecuado para su reproducción.
Este régimen debe enfrentar el hecho de que hoy la civilización capitalista está en crisis. Lo que manifiesta esta crisis civilizatoria no es sólo la caída tendencial de la tasa de ganancia, que tiene un punto de no retorno (resultado de dos grandes contradicciones: la del desarrollo tecnológico que elimina fuerza de trabajo; y la catástrofe ambiental, en especial la diferencia de recuperación de la biomasa con relación a la velocidad de explotación de bienes naturales). La crisis civilizatoria también tiene una expresión social y política. En términos políticos, el Estado ya no produce hegemonía, por lo cual recurre a formas desnudas de dominación, desprovistas de mediaciones que logran generar consensos sociales. En términos sociales, la crisis se manifiesta como una incapacidad de la vida colectiva; las respuestas de los problemas comunes demandan soluciones individualistas, salidas privadas a problemas públicos.
La crisis no encuentra solución en la misma lógica que la produjo; la única vía es gobernarla y gobernar a través de ella. La gran crisis a que asistimos en México intenta ser administrada por un nuevo paradigma: el de la guerra, la cual define la trayectoria del sistema político y económico; se ha instalado como forma de gobierno, que produce zonas grises donde las fronteras entre la política y la economía se diluyen. Al mismo tiempo configura las prácticas cotidianas, define las percepciones de la realidad (mediante las fantasías del miedo y la inseguridad), diseña los deseos (estructurados por una lógica de goce necesario e inacabable, bajo la bandera del desarrollo), establece las condiciones para la reproducción temporal y espacial de las existencias (construyendo la idea de lo prescindible de cualquier forma de vida). La guerra civiliza, define lo correcto e incorrecto de las prácticas sociales. Pero no sólo eso: sirve también cual modelo de gobierno, definiendo las relaciones de mando y obediencia, y los mecanismos de sanción. Al mismo tiempo, la guerra sirve como patrón de construcción de legalidades, en la que se manifiesta el poder para imponer órdenes jurídicos, sancionados o no por instituciones autorizadas (desde la Ley de Seguridad Interior, que sanciona la acción discrecional de las Fuerzas Armadas, hasta los bandos que promulgan las corporaciones criminales y sirven de legislaciones en varias zonas del país).
En México, la guerra produce el escenario de la amenaza; la amenaza como peligro y como coerción. Las vidas están en peligro, al mismo tiempo que las sociedades viven paralizadas por la intimidación reiterada que anuncia que sus vidas están en riesgo. Junto a la amenaza se instala el pasmo: parálisis y sorpresa sin límites. La guerra ha anestesiado a la sociedad, al tiempo que anuncian que no hay límite. Es cada vez más difícil tomar distancia; suceden cada tanto nuevos acontecimientos que demuestran que la guerra no ha tocado fondo. Esto se manifiesta desde formas más crueles del ejercicio del poder mediante el asesinato o la desaparición, como con los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, las fosas clandestinas a lo largo del país, las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, el abuso de la fuerza en Nochixtlán. En estos momentos, lo peculiar no es que estas cosas sucedan y anuncien que no hay límites sino que ocurran simultáneamente, amplificando la situación de pasmo. Cada día una nueva información que paraliza y sorprende.
No es exagerado afirmar que la guerra es un estado que define las condiciones de las existencias (humanas y no humanas). La guerra en México es contra las formas concretas de existencia, contra las formas de vida que se resisten a ser absorbidas por la producción artificial de diferencias del mundo mercantil en favor de sectores que concentran el poder y la ganancia, legales o ilegales.
Para que esto fuera posible se necesitó una mutación de las estructuras de poder y las instituciones estatales. La guerra produce zonas de indistinción, umbrales en los que se desdoblan los procesos, produciendo múltiples pliegues (economía legal junto a la ilegalizada). Pero no termina ahí: el desdoblamiento de las instituciones genera formas que oscilan entre lo público y lo privado, como condición necesaria para que la guerra se instale cual lógica política. Ni los gobiernos o grupos criminales la realizan de manera aislada: son nuevas formas institucionales, donde cohabitan en formas simbióticas agentes privados con agentes públicos, agentes legales con ilegales, formas autorizadas con formas criminales.
No es una pérdida del Estado por los intereses privados y la invasión de los poderes criminales sino una mutación de las estructuras de poder, la cual va en múltiples direcciones: actores estatales que trabajan para las corporaciones privadas (como los ex secretarios de Hacienda o los ex presidentes), actores privados que trabajan en los instituciones públicas (como las bancadas corporativas en el Senado y en la Cámara de Diputados) o los vínculos de servidores públicos con las formas corporativas del crimen (desde los gobernadores hasta los funcionarios de seguridad municipal).
En México, el nuevo Estado, desdoblado entre lo público y lo privado, lo legal y lo criminal, ha transformado sus funciones para privilegiar cuatro actividades: el control punitivo, manifestado en el crecimiento del presupuesto para actividades de seguridad (policías, militares, vigilancia, espionaje); la construcción de una red de actividades burocráticas, que con la justificación de la profesionalización del servicio público construyen microespacios de poder que complican más la gestión de trámites y servicios públicos; convertir el fisco en un poder mixto, que cumple las funciones ejecutivas, judiciales y legislativas: concentra informaciones relevantes sobre la población, determina legalidades de excepción y establece medios de sanción y disciplinamiento social; y garantizar el bienestar de las inversiones de capital, asegurando que encuentren óptimas condiciones para su realización (el establecimiento de las zonas económicas especiales es el paradigma de este proceso).
El Estado no es fallido: ha cambiado sus objetivos. No incumple sus tareas: su objetivo estriba en funcionar mal para asegurar la concentración de poder y ganancias económicas. La ineficiencia es deliberada en la mayoría de los casos; los demás son efectos de la inercia.
Es necesario tener en cuenta esta mudanza para pensar en el sentido de la guerra hoy, entender por qué donde hay más violencia de fuego por agentes criminales o paraestatales conviven armónicamente grandes inversiones de capital o por qué donde gobiernan las microsoberanías de delincuentes hay enormes negocios de grandes corporaciones transnacionales. Guerrero sería un ejemplo: las mineras transnacionales comparten geografías con el cultivo de amapola, las infraestructuras turísticas conviven con los mercados de droga, los proyectos carreteros y energéticos se construyen al lado de los laboratorios clandestinos de drogas químicas. Pero no sólo éste: Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Sonora.
Para que coexistan diversos proyectos económicos en regiones conflictivas se necesita un proceso de control social que asegure un reparto más o menos estable de oportunidades para los negocios en marcha. Esa función la cumple la guerra. Eso asegura cinco procesos centrales que definen la trayectoria de la vida colectiva en México: el estado de excepción permanente, la lógica de exterminio selectivo de poblaciones, la expulsión creciente, la explotación redoblada y la expoliación de bienes naturales.
En la excepción, hecho y derecho se confunden bajo la fuerza de ley que puedan ejercer los sujetos de la guerra, estatales o privados, para imponer legalidades a modo, demostrando que el poder que produce las leyes puede salvarse de infringirlas: simplemente las cambia cuando interfieren sus proyectos (ejemplo de esto es la Ley de Seguridad Interior). El exterminio selectivo es uno de los efectos más evidentes la guerra como lógica política; los cientos de miles de muertos en una supuesta guerra contra el crimen organizado constituyen la marca de un poder político de muerte, que puede sobrevivir sin mediaciones y bajo una dominación cínica.
A ello se suma la expulsión, otra huella de la guerra: miles de desplazados, a quienes se suman los miles de personas desalojadas de sus viviendas, de sus barrios, de sus trabajos.
La explotación no desaparece, adquiere nuevas caras que con la imagen de la flexibilidad y el autoemprendimiento ocultan el despojo de la riqueza social, que convive con las nuevas formas del esclavismo el cual, una vez obtenidos los beneficios de la fuerza de trabajo, elimina a las personas para no generar costos de la reproducción. Finalmente, se abre el camino para la expoliación desmesurada e incesante, la marca de una economía decadente que se reprimariza como una forma de recuperar ganancias perdidas.
La excepción, la explotación, el exterminio, la expulsión y la expoliación suceden como parte de una guerra por los territorios. Esta guerra, como todas las demás, busca controlar territorios, los cuales no son sólo espacios sino tiempos, culturas, identidades. En ellos se definen las actividades estratégicas de la valorización y se materializan las relaciones de poder. Ahí se llevan a cabo las luchas de resistencia.
Crimen, capital y gobierno
El desarrollo del capitalismo sigue varias rutas paralelas: la del Estado y las instituciones, la de la fuerza de invasión y conquista, la de la destrucción selectiva y disciplinaria, la del desdoblamiento de sus prácticas mediante la producción de zonas grises donde las dinámicas criminales gobiernan. Todas ellas se combinan o se aíslan según las necesidades de cada época y las correlaciones de fuerza. En México están todas juntas e interactúan, articuladas en favor de la reproducción de una forma criminal de reproducción de la vida, en especial de las formas estatales y las prácticas de gobierno. Sin la faceta criminal sería imposible la construcción de capitalismo pujante y exitoso como el mexicano. Su pujanza y éxito se verifican en las riquezas acumuladas en pocas manos, que año tras año ven crecer los montos y sus proyectos empresariales. Por otro lado, la creciente inversión extranjera en actividades estratégicas da cuenta de la importancia del país como reserva de mercancías básicas para la reproducción del sistema, en especial de las necesidades de Estados Unidos.
Esta concentración de riqueza no resulta del trabajo exitoso del empresariado mexicano. Sería imposible sin una simbiosis entre el crimen y el gobierno, en sus distintos niveles, y con los poderes de facto, que organizan los territorios y gestionan a las poblaciones. El pacto criminal, además de garantizar la concentración de riqueza, en sus formas legales y en las ilegales, construye las condiciones de la impunidad. La cofradía empresarial y sus alianzas con las “cámaras empresariales” de narcotraficantes asegura las condiciones materiales para un reparto desigual de la riqueza y de las condiciones de reproducción de la vida.
En México se ha logrado un pacto de convivencia entre poderes económicos, nacionales e internacionales, legales e ilegales, todos criminales, sólo que, desde distintas perspectivas, algunos amparados por las instituciones, otros mediante la construcción de microsoberanías. No es descabellado pensar que para construir esta cofradía criminal (masculina por excelencia) se generen rituales sacrificiales a fin de refundar el pacto, asegurar la complicidad compartida y generar así condiciones de impunidad, pues todos están involucrados. Algo de esto hay en los crímenes selectivos de mujeres y jóvenes, que sirven de chivos expiatorios para alimentar la corresponsabilidad e impunidad de la cofradía criminal, de la misma manera que los rituales de iniciación y pertenencia de cualquier grupo criminal a pequeña escala, como sugiere Rita Segato para explicar los feminicidios en Ciudad Juárez. En el caso de los jóvenes hay una forma peculiar: los jóvenes se matan, ellos mismos se aniquilan y a ellos se asesina con peculiar crueldad.
Para que el pacto funcione se gobierna mediante el crimen, que se adapta a las formas estatales modificándolas, al mismo tiempo que las formas estatales modifican las estructuras del crimen. El Estado no es el invadido, ni el crimen el estatalizado; se trata de una relación simbiótica que beneficia a ambas partes. El crimen es una cultura política y una dinámica de convivencia cotidiana, que se realiza de distintas maneras según las geografías, las tradiciones, el acumulado de fuerzas sociales reales y los intereses en disputa. Para gobernar mediante el crimen es necesaria una sociedad que se reproduzca al amparo de este modelo.
Esto no es sino una expresión de las formas posibles que adquirió el Estado neoliberal que, mediante su transformación en una máquina represiva y volcada a asegurar la preproducción de la riqueza privada de las grandes corporaciones, generó condiciones para que el vínculo entre el crimen y él fuera posible. Esta alianza no es sino la máxima expresión de la privatización, que genera individualismo y fragmentación social (ambas condiciones necesarias para la diseminación de la cultura criminal).
Cultura de la crueldad
En México no sólo nos enfrentamos a una alianza en la esfera gubernamental o en el espacio de preproducción del capital a gran escala; el problema también es social, cotidiano. La violencia no sólo viene de arriba. Es necesaria una cultura para asegurar la construcción de una dinámica de guerra que se vive como cotidiana y que, paradójicamente, permite la reproducción “normal” de la vida.
Por eso, el problema no empezó en 2006. La guerra social tiene por lo menos 23 años de ejecución. Su primer objetivo fue aniquilar a los zapatistas; después, diseminar la violencia al grueso de la población y abrir el terreno de las reformas económicas neoliberales. Para que esto resultase factible se requerían cambios estructurales en la vida social: a escala política y económica, la subordinación a los dictados del mercado global; en lo social y cultural, la integración a una dinámica de individualismo, soluciones privadas para la vida, bajo la rúbrica de la competencia y la flexibilidad, como condiciones para asegurar el acceso al universo de la mercancías (que por primera vez inundaban los mercados locales, construyendo la ficción de una integración mundial mediante el consumo).
Hay un cambio sutil, montado sobre una larga tradición de fuerza física y de machismo acendrado; la expansión de la crueldad como forma de interacción social. La guerra en México es resultado no sólo de las transformaciones estructurales que definen la trayectoria económica y política: ciertas prácticas cotidianas la hacen posible. Las formas crueles de convivencia se compaginan con otros procesos, retroalimentándose. Uno de ellos es el avance del autoritarismo social, que desde la base social consolida las relaciones de fuerza como forma de convivencia, que opera conforme a una lógica de prejuicios, modelos inamovibles y dicotomías que dividen el mundo entre bueno y malo. Otro es el machismo, que encuentra formas sutiles de manifestarse o desnuda sus intenciones y trabaja sobre los cuerpos demostrando su poder.
Nada de esto sería posible si las condiciones de la reproducción de la vida no fueran precarias. El problema no es sólo económico: la pobreza no es la que genera el autoritarismo social y el machismo redoblado. La precariedad de la vida es sobre todo la producción de vacíos de sentido. La vida precarizada no sólo es la que se desarrolla en condiciones de escasez material sino la que no tiene condiciones para construir sentidos de la vida individual y colectiva, la que ha sido despojada de la posibilidad de definir su rumbo y configuración. Por eso, la guerra no es sólo asunto de pobres, aunque en estos sectores sociales tiene efectos más letales. La guerra se ha esparcido en todas las capas.
La crueldad se disemina por prácticas pedagógicas y racionalidades comunicativas, cuyos responsables no son sólo las industrias culturales y las educativas. También las mismas formas de la violencia en un contexto de guerra producen sus pedagogías que contribuyen a construir semánticas sociales articuladas por la crueldad. El mundo de la vida se significa e interpreta mediante discursos organizados por la crueldad, que sirven como legitimadores de la violencia y reproductores de estructuras discursivas. Los sentidos comunes intentan explicar con frases simples y fáciles de reproducir los efectos de la guerra: “algo habrá hecho, para qué sale de noche, por qué se pone falda, son unos indios, eso les pasa por no estudiar”. A ellos se suman los neologismos de la actividad criminal, llamados por Rosana Reguillo narcoñol, y que sirven como jergas de autenticidad del ejercicio de la crueldad.
La guerra en México se lleva a cabo en los territorios, los cuerpos y las palabras.
La agenda política y la guerra
En todo este escenario, ¿qué papel desempeñan los procesos electorales?, ¿qué salidas pueden ofrecer a la guerra sin límites?, ¿qué variaciones hay de fondo? La crudeza de la guerra, los lustros que lleva en marcha y sus efectos catastróficos son condiciones suficientes para reconocer que en el ámbito electoral no hay nada que la frene. No es casual el silencio estratégico de todas las candidaturas partidistas e independientes, con excepción de María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, sobre el tema de la guerra, las decenas de miles de muertos, de desaparecidos, de desplazados. La agenda electoral es ciega y muda ante la guerra, ante la lógica política que define el trayecto del país.
Pese al mutismo deliberado de la agenda electoral, la violencia no cesa en México. El estado de guerra construye un sistema sin oposición. No son casuales la aprobación acelerada de la Ley de Seguridad Interior y la violencia desenfrenada de los primeros días de 2018. Son anuncios del verdadero poder. Las elecciones no definirán quiénes gobernarán el país ni sus mecanismos; éstos se hallan en marcha por fuera de la agenda electoral. Lo único en juego son variaciones de ritmo y las lógicas de las alianzas para asegurar el reparto de los territorios.
La violencia desatada y que irá en aumento durante el proceso electoral no definirá el resultado de éste; para ello hay mecanismos más eficientes, utilizados durante décadas. La violencia se dirige contra todos los intentos de política al margen de las instituciones; su objetivo final no son los partidos políticos y sus simpatizantes sino los esfuerzos anónimos por abrir rutas de transformación, los procesos que pelean por formas concretas de vida colectiva, los trabajos por no perder la capacidad de dar sentido a la vida en común, los ejercicios de resistencia que se oponen al despojo, las voces que no dejan de denunciar la obscenidad del ejercicio del poder. Todas estas realidades, en lugar de desaparecer, han aumentado, silenciosa y anónimamente en los últimos años. La guerra va contra ellos en primer lugar.
Entonces, si se acepta la tesis de la guerra como razón del mundo, la interpretación y práctica políticas tienen que ser otras. Las formas de enfrentar a la guerra no vendrán de las promesas de campaña. Tampoco es posible creer en el retorno a la normalidad y la estabilidad institucional; la normalidad es la excepción, los miles de muertos, de despojados, de mujeres violentadas.
La salida no está en las instituciones ni en los partidos. El reto es recuperar la capacidad de pensar en verbos, como reiteradamente señala Gustavo Esteva, antes que la escuela pensar en educar, antes que el hospital sanar, antes que el Estado politizar las existencias. Las únicas salidas están en la organización autónoma, en la construcción de redes de procesos autogestivos y la puesta en marcha de la imaginación para pensar y vivir otro mundo.
* Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas. UNAM.
